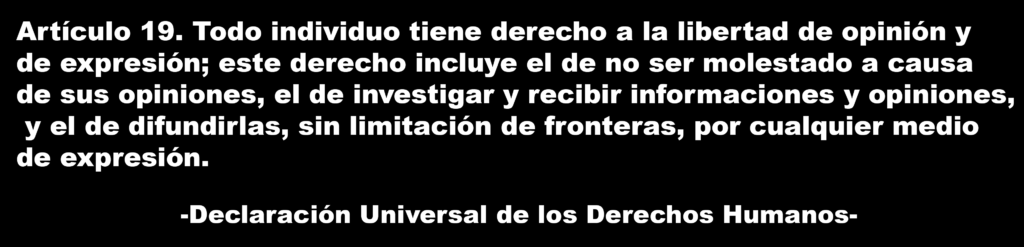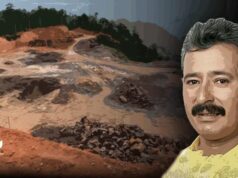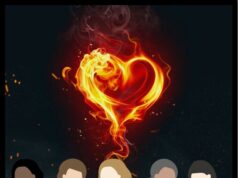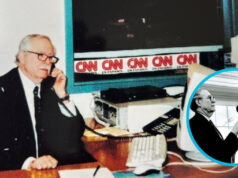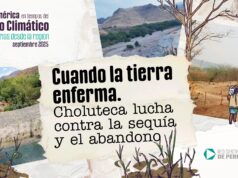Pueblos originarios van a votar descalzos porque la geografía del voto no se elige con la mano, sino con los pies
Por José Manuel Serén de Reportar sin Miedo
Fotos de Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Tensiones, denuncias, requerimientos fiscales y hasta allanamientos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) distinguen el ambiente electoral de 2025 en Honduras. Mientras tanto, caminar con pies descalzos, bajo el sol por largas horas, atravesar ríos y escalar caminos de tierra se volvió parte del ritual democrático de los pueblos originarios durante las elecciones en las zonas rurales del país.
Todo este sacrificio en los poblados nos da a entender que la geografía del voto en el campo no se elige con la mano, sino con los pies.
En estas comunidades, el sufragio no es un acto de comodidad, sino una travesía que exige resistencia física.
Allí se respira a ritmo lento, como si el tiempo se hubiera quedado dormido entre las montañas. Los caminos de herradura son de tierra bien compactada, pero que se convierte en un lodo denso cuando llueve. El ambiente tiene una fragancia de pino fino y flores del campo. En algunas zonas se aprecia el follaje que solo se percibe en los sitios donde el aire es más ligero y limpio.
Estas zonas, habitadas por los pueblos originarios, están marcadas porque ejercer el voto requiere un enorme esfuerzo ante la falta de centros educativos cercanos y el acceso sobre estrechos caminos.
No hay carreteras pavimentadas ni transporte público que facilite el acceso a las urnas que en muchas ocasiones son llevadas en mulas, burros y caballos.

En San Marcos de la Sierra, uno de los municipios del territorio lenca en Intibucá, es tradicional que los pobladores recorran kilómetros sobre caminos desérticos y soleados para sufragar en un solo centro de votación.
Los pueblos originarios participan en las votaciones con esperanza y nobleza. En vista de sus condiciones precarias de vida y su escasez de recursos económicos, los políticos acostumbran llenarlos de falsas esperanzas. Entre promesas huecas, el voto de las comunidades humildes lleva al poder a personas que después se burlan de ellas.
Los pobladores no tienen automóvil y dependen de la buena voluntad de quienes sí lo tienen para ir a votar. En algunas comunidades donde hay acceso a carreteras, cada instituto político lleva a sus simpatizantes a los centros de votación.
El caso de las poblaciones rurales y originarias contrasta con el del área urbana, donde el acceso es fácil, pero buena parte de la ciudadanía es apática e indiferente al proceso electoral. Es decir que, entre más facilidad, menos disponibilidad para ejercer el sufragio.
Puentes hamaca, un cruce inseguro
En algunas comunidades, los pobladores cruzan las hondonadas y ríos sobre unas cuantas tablillas precarias que los exponen a un alto riesgo. Pero es solo el comienzo: después del peligro viene el duro trayecto hasta los centros de votación.
En las comunidades de La Enea y El Matazano, en Jesús de Otoro, únicamente hay caminos de herradura divididos por el río Uluíta. En esa zona, la empresa Prointer intentó crear una hidroeléctrica que la comunidad rechazó. Aquí, el acceso en carro solo es posible por el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.
Los políticos solo son promesas y engaños para ganar el voto. Prometen que construirán la carretera y harán el puente, pero nunca cumplen. Los caminos de tierra siguen divididos por montañas y ríos. Por esa razón, las elecciones demandan más sacrificio, ya que, si bien hay un centro de votación cercano, a gran parte de la ciudadanía le toca votar en San Rafael. Eso significa unas tres horas de camino.
En aquella zona hay una red de caminos de tierra que se convierten en polvo bajo el sol o lodo traicionero con las lluvias. No hay agua potable ni internet ni electricidad adecuada y la señal de teléfono es limitada.
Entre cerros y caminos angostos
La joven Santos Lorenzo vive en la aldea de Sumursa, en el municipio de San Marcos de la Sierra, Intibucá. Esta zona es casi desértica: los pobladores caminan casi dos horas para abordar una unidad de transporte que los traslade a la cabecera departamental de La Esperanza.
Para ejercer el sufragio, entre cerros y bajo los ardientes rayos del sol, les toca caminar hasta tres horas para llegar a un centro de votación y apoyar a su candidato o candidata favorita.
Población electoral rural
Unos 3.4 millones de votantes que viven en el campo registra el padrón electoral, lo que representa el 58.6% del total.
Entretanto, más de 1,500 centros rurales carecen de energía o conectividad, según la consejera Cossette López. Eso retrasa la entrega de resultados y desgasta al elector. Sin embargo, López afirmó que, para las primarias, el CNE inició la adjudicación de contratos con operadores para dotar de internet y energía eléctrica a los centros rurales.
La consejera nacionalista eecordó que, en febrero de 2025, el Congreso aprobó 561 millones de lempiras adicionales (US$ 21.3 millones) para fortalecer tecnologías, incluida la conectividad y la biometría en centros rurales.

Composición étnica de Honduras
Los lencas son la etnia más numerosa de Honduras: se encuentran en los departamentos de La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara.
Esta población vive en aldeas y caseríos alejados de las carreteras. En algunas zonas de limitado acceso sí hay carreteras, pero están en situación precaria, lo que limita el desarrollo de las comunidades.
Algunas poblaciones todavía tienen una cultura que los distingue parcialmente de sus vecinos campesinos o ladinos, a pesar de haber perdido su lengua.
Entre los grupos con menos población se encuentran los chortís, radicados en los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Los pech o payas viven en Olancho, Colón, mientras que en Gracias a Dios radican los misquitos, así como la población tawahka, que practica una agricultura itinerante de subsistencia.
Los pueblos garífunas se encuentran localizados a lo largo de la costa norte de Honduras, desde Masca en el departamento de Cortés hasta Tocomacho en Colón.
Aunque forman el grupo étnico “relativamente más joven» por la fecha en que se establecieron en Honduras, ya pasaron a formar parte importante de la idiosincrasia del país. Entretanto, los jicaques o tolupanes proceden de los departamentos de Cortés y Atlántida, pero han perdido su lengua y su cultura. Todos se sienten ladinos y están totalmente integrados en la sociedad campesina hondureña.
Los habitantes de las Islas de la Bahía, comúnmente llamados isleños, reflejan sus orígenes como esclavos ingleses. Por ello hablan un dialecto inglés característico del occidente del Caribe. Son de religión cristiana-evangélica y se identifican con la cultura angloamericana del Caribe contemporáneo.
Como vemos, Honduras es multiétnico, multicultural y multilingüe. Nuestro país se compone de cuatro grandes familias étnicas: mestizos o blancos, que son la mayoría, originarios (lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech o payas, tawahkas), garífunas y criollo-anglohablantes.
Así pues, las etnias originarias y los garífunas constituyen la herencia cultural de Honduras y representan cerca del 7% de la población del país.
El Estado frente a los pueblos originarios
«El idioma oficial de Honduras es el español, el Estado protegerá su pureza e incrementará su enseñanza”, establece el Artículo 6 de la Constitución.
No obstante, con la pérdida de la lengua de las poblaciones lencas y chortis, además del peligro de que se extingan lenguas como la de los payas, la Constitución considera necesario conservar estos hitos culturales.
Ahora bien, según el Artículo 172, «toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación. La ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción».
La Constitución también se compromete a preservar y estimular «las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folclore nacional, el arte popular y las artesanías».
Luchas territoriales, politizadas
En algunas comunidades, los políticos se valen de las luchas originarias y territoriales para formar una coyuntura y hacer perfil. Sin embargo, después de haber utilizado al pueblo como una escalera, se olvidan de él.
Por otro lado, muchos hablan en nombre del pueblo originarios y con actitud hipócrita se ponen distintivos lencas o de otras etnias para lograr una aceptación que no es real. No se autodenominan, sino que se aprovechan.
Creación de una entidad estatal
Durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa se creó una entidad para pueblos originarios y afrohondureños en Honduras. Este órgano pasó por varias etapas hasta la creación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños.
Esta dependencia del Estado se creó con el objetivo de generar mecanismos de rescate de las etnias. Sin embargo, la eliminaron durante la presidencia de Juan Orlando Hernández. En la actual administración se exigió restablecerla, pero la respuesta fue negativa.
El Gobierno negó la secretaría de los pueblos originarios, a pesar de que estaba vigente el decreto que le dio origen desde el Legislativo. Fue reemplazada por el programa Nuestras Raíces, de la cuestionada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Programa de Acción Solidaria. Ambos proyectos fueron utilizados para hacer política y captar el voto de los pueblos originarios en vez de empoderarlos.
Si bien el programa Nuestras Raíces se impulsó desde la administración del expresidente José Manuel Zelaya, quien empoderó a los pueblos indígenas fue el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
La creación de la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Políticas de Igualdad Racial se ampara en el decreto 203-2010, aprobado por el Congreso Nacional el 14 de octubre de 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de noviembre de 2010.
Aunque esta Secretaría surgió para atender las necesidades y promover los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños del país, estos siguen siendo utilizados solo para obtener su voto, pero al final se les niegan los espacios de participación en las políticas públicas.
![]()