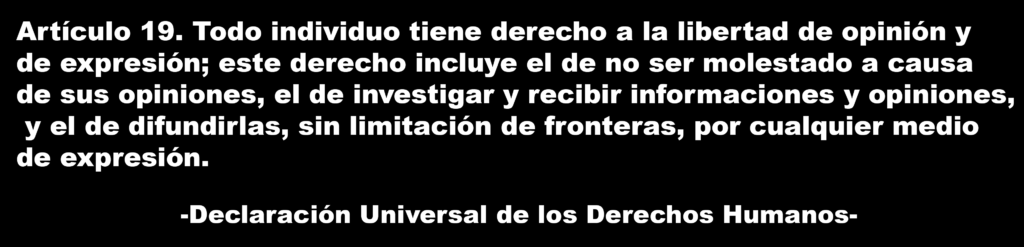Dunia Orellana
Vivió dos días y medio caminando por un sueño que al final terminó más pronto de lo que esperaba
San Pedro Sula, Honduras. Jeans gastados y tenis de suelas rotas, chumpa y camisa roídas por el sol, la lluvia y el viento. Eso es lo único que Óscar lleva consigo, lo único que lo cubre del sol y de la lluvia. Va caminando sobre el pavimento de la carretera en busca de un mejor futuro en Estados Unidos. Trata de olvidar el dolor, la sed y el hambre. No puede dejar que esas sensaciones lo derroten.
De pronto se detiene y ve adelante y a los lados, donde cientos de compañeros de viaje se dispersan por las orillas de la carretera. Van tan adoloridos como él, igual de hambrientos y sedientos, vestidos con ropa raída y manchada de tierra, pestañeando bajo el sol, expuestos a enfermedades, animales salvajes, delincuentes. Si la vida no hubiera sido tan dura con ellos, no habrían intentado salir de Honduras. Eso es algo de lo que Óscar está seguro porque él es como ellos. Ha sufrido como ellos. Tiene esperanzas como ellos.
“¿Esto es realmente lo que quiero?”, se pregunta, viendo a través del vapor que sale del pavimento las filas interminables de niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, que como él van en busca de un sueño que poco a poco se ha ido convirtiendo en pesadilla.
Están en San Pedrito, en el departamento de Copán. Óscar lo sabe porque ha visto las señales de la carretera. Casualmente, Óscar tiene familiares en este departamento del occidente hondureño. Los ojos se le van llenando de lágrimas, no solo al saber que sus seres queridos están cerca, sino también por los amigos que ha hecho en su largo viaje. Ya no recuerda hace cuántos días comenzó su caminata, pero el dolor y el cansancio le dicen que son muchos.
“¿Es esto lo que busco?”, se repite.
De pronto decide que no es lo que busca y da vuelta atrás.
El dolor del viaje
La larga caminata de Óscar comenzó dos días antes, la madrugada del martes 15 de enero de 2019, en El Calán, Villanueva, en el norte de Honduras. Llevaba seiscientos lempiras en el bolsillo, o sea menos de veinticinco dólares, que en Honduras apenas sirven para comprar diez comidas. Completaba su magro equipaje con una mochila en la que había empacado otro par de zapatos, una chumpa impermeable para protegerse de la lluvia y camisa y pantalón extras. Óscar salió de su casa la noche del lunes 14 y llegó a San Pedro Sula cuando aún estaba oscuro y soplaba un viento helado que era como la resaca de diciembre.
Las dudas que tuvo días antes ya se habían esfumado. Estaba seguro de que viajar a Estados Unidos de la forma que fuera era lo mejor que podía hacer con su vida. Además ir en grupo era mejor que ir sin compañía: cuatro días antes había visto en la televisión las noticias sobre la caravana de migrantes a Estados Unidos y eso le dio un coraje extra que no habría tenido si hubiera planeado viajar solo. Su decisión de viajar se reforzó cuando llegó a la terminal de buses sampedrana y vio la gran cantidad de gente que iba con el mismo plan que él.
A sus veintiséis años de edad, Óscar trabaja un día sí y otro no. “Como mis amigos”, cuenta, “decidí que lo mejor era irme porque ya no aguantábamos la crisis aquí en Honduras. Algunos de mis amigos trabajan en mototaxis y otros siembran maíz, limpian frijoles o cargan leña”.
Óscar también labora: se dedica a la pintura de edificios y a la albañilería, pero es raro que le salga trabajo. La comida no es cosa de todos los días y a Óscar, como a muchos hondureños, no le queda más remedio que “apretarse la faja”.
Los expertos opinan que si las políticas gubernamentales siguen siendo las mismas, no habrá cambios para personas como Óscar y probablemente se obtendrán los mismos resultados.
“Si no hay un cambio drástico en políticas sociales y macroeconómicas de generación de empleo, competitividad y seguridad, no solo seguridad de vida, sino alimentaria y en medicamentos, y disponibilidad de atención adecuada en hospitales, las caravanas seguirán incrementándose. Es un problema de autoestima. Nuestra gente ha perdido la esperanza y la ilusión y espera cambios drásticos y, sin estos cambios, su desilusión se convierte en frustración, que provoca altas tasas de violencia, suicidios, feminicidios, migración forzada y emigración irregular”, dice el analista y catedrático de la UNAH, Gabriel Paz.
“Éramos mil los que salimos en la caravana”, relata pausadamente Óscar, que de vuelta de su aventura ha perdido varias libras de peso, “pero en el camino se nos iba pegando más gente. Creo que al final ya íbamos como mil quinientos”.
Ir en grupo no sirvió para atenuar del todo los sufrimientos del trayecto. En el camino a lo que todos llaman “el sueño americano”, los viajeros iban lidiando con problemas y retos de toda clase, desde serpientes venenosas e insectos hasta vehículos pesados que amenazaban con atropellarlos a cada momento. “Era la primera vez que viajaba a Estados Unidos y por eso no conocía realmente lo difícil que era”, dice. “Imagínese lo sacrificado que fue viajar desde la terminal hasta San Pedrito y no digamos lo que falta desde ahí hasta llegar a la frontera”.


No todo en el camino del migrante es desesperanza. También hay personas bondadosas. Óscar las recuerda así: “En el camino la gente nos daba lo que podían para comer y que no desfalleciéramos. Nos regalaban naranjas, guineos, café, agua y comida. Comíamos de lo que había. Cuando nos agarraba la noche, nos dejaban dormir en las casetas de buses, pero en total solo dormí un par de horas porque con la helazón era complicado”. Óscar se protegía del frío tapándose con su chumpa mientras algunos de sus compañeros de viaje se cubrían con bolsas de plástico.
Los que lo pasaban peor eran los niños. “Ellos son los que sufren más. Uno de adulto medio aguanta el mal clima, pero para el niño no es fácil cuando le da frío”, dice Óscar. Los padres migrantes llevaban a sus hijos de la mejor manera que podían: algunos los cargaban y otros los llevaban de la mano mientras caminaban. Muchos iban llorando amargamente porque ya no eran capaces de aguantar el frío ni la dura caminata. “Daba lástima verlos”.
Nadie dirigía la enorme caravana. Cada quien iba solo o en pequeños grupos donde se forjaban amistades pasajeras. Era una expedición caótica en la que Óscar hacía amigos que luego no volvía a ver porque se subían en camiones para avanzar más rápido. “Yo iba llorando cuando mis compañeros y amigos se iban y no había tiempo de tomarse fotos ni nada”.
En total, Óscar caminó dos días y medio. Entonces le pareció que lo mejor que podía hacer era regresar. Al mismo tiempo que él, veinte personas decidieron volver. En Santa Rosa de Copán, Óscar se encontró con su abuela. Ella estaba escandalizada y triste por el accidentado viaje de su nieto. “Lo que estás haciendo es una locura”, le dijo ella al nomás verlo, “mejor regresa ahorita mismo y ya no pienses en volver a hacer algo así”.
“No hagan el viaje”
De vuelta en San Pedro Sula, del viaje de Óscar solo quedan los recuerdos, una mochila destartalada y la vieja ropa que anda puesta. “No pienso hacer de vuelta el viaje”, dice mientras se recupera, sin un centavo en el bolsillo, enfermo y cansado.
“Si me ofrecieran volver, no lo haría porque el camino es muy difícil”, reflexiona Óscar con una mirada de desaliento. “Si pudiera irme legalmente, lo haría, eso sí. A los que piensan irse les digo que no lo hagan porque el camino es duro y peligroso. Algunos a duras penas llegan a la mitad del trayecto cuando ya están arrepintiéndose. No sé nada de los que se fueron conmigo. Los llamo, pero tienen apagado el teléfono”.
![]()
![]()