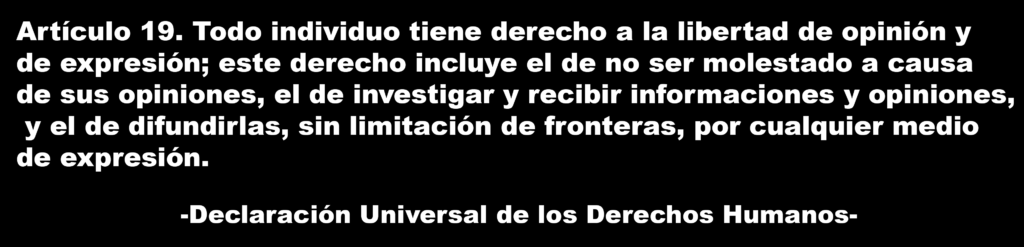Autoría
Alejandra Salgado
El 7 de julio de 2025, el gobierno de los Estados Unidos anunció la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), otorgado a Honduras desde 1999 tras el paso del huracán Mitch. Según las autoridades estadounidenses, las condiciones que justificaron este alivio migratorio han mejorado. Sin embargo, tras 15 extensiones y un restablecimiento, alrededor de 74, 572 hondureños podrían verse forzados a abandonar la vida que han construido durante más de dos décadas.
Al observar los datos, estimamos que el principal impacto no será el económico, referido al flujo de remesas; lo anterior considerando que los aproximadamente 74,572 hondureños amparados por este estatus representan apenas el 7% de la población hondureña que reside en Estados Unidos, por lo que el verdadero problema trasciende lo económico. La mayor preocupación radica en las implicaciones humanas, particularmente en la posible separación de familias. Muchos de los beneficiarios del TPS tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, lo que plantea serias interrogantes sobre su futuro y el riesgo de que se rompan núcleos familiares, con consecuencias profundas tanto emocionales como sociales. Además, es previsible que muchos tepesianos opten por permanecer en el país en condición irregular, ante la falta de alternativas viables para regularizar su situación.
De todos es conocido, por datos y experiencias de vida, la importancia del fujo del dinero generados por la diáspora hondureña para la economía nacional. Según las cifras más recientes, las remesas tienen un peso económico mayor al de los tres principales productos de exportación del país. En 2024, el café generó USD 1,218 millones, el banano USD 506 millones; y el camarón USD 236 millones[2]. Además, las remesas superan más del doble de la inversión extranjera directa, que ese mismo año apenas alcanzó USD 993 millones[3]. Las remesas también contribuyen a fortalecer las reservas internacionales y ayudan a evitar una mayor devaluación del lempira. Sin estos miles de millones de dólares, la estabilidad cambiara sería insostenible. Incluso las finanzas públicas se benefician, ya que el consumo generado por hogares receptores de remesas se traduce en ingresos tributarios para el Estado.

Esto se evidencia, por ejemplo, en los indicadores de pobreza: en 1999 el 65.9% de los hogares se encontraban en situación de pobreza, y para 2024, esta cifra apenas se ha reducido al 62.9%[4]. Sin el aporte de las remesas, este porcentaje sería aún más alto, ya que en muchos hogares representan una fuente importante y en muchos casos, su principal fuente de ingresos[5].

La situación del empleo también refleja una crisis estructural. Más de 2 millones de personas enfrentan problemas laborales. De ellas, 205,973 están desempleadas; 1,613,452 subempleadas por insuficiencia de tiempo o ingresos; 180,223 han perdido la esperanza de encontrar trabajo; y 26,658 forman parte de la población potencialmente activa. [6]A esto se suma el alto costo de la vida. Actualmente, la canasta básica alimentaria ronda los 12,884 lempiras[7], mientras que el salario mínimo promedio es de 13,985 lempiras[8]. Esto apenas alcanza para cubrir alimentos, dejando fuera necesidades igualmente esenciales como salud y educación.
Por otro lado, la prestación de servicios públicos continúa siendo un desafío. Los recursos públicos siguen destinándose, en gran medida, al pago de la deuda pública. Para 2025 se aprobó que el 25% del presupuesto de la Administración Central se destine para el servicio de la deuda, mientras que solo el 16% se asignó a educación y el 11% a salud. En este contexto, ¿qué calidad de servicios podemos ofrecer? ¿Qué magnitud de recursos públicos serían necesarios para acoger adecuadamente a los retornados?
Para algunos sectores incluído el Fondo Monetario Internacional FMI, Honduras es un país que aparenta estar mejor de lo que realmente está. Escudriñando un poco la corrupción, la impunidad, la violencia, el desempleo y la grave inestabilidad política persisten y continúan empujando a miles de personas a buscar nuevas oportunidades fuera del país. No se trata únicamente de un problema económico o social; sino de vidas humanas, las de quienes actualmente se benefician del TPS. Son personas que han construido un nuevo estilo de vida y que ahora enfrentan la amenaza real de tener que abandonar su hogar, su empleo, y su comunidad.

Las políticas migratorias más estrictas, incluidas las “redadas” y operativos de detención, generan un ambiente de temor e inestabilidad que afecta directamente su bienestar, su integración social y su capacidad de generar ingresos de manera sostenida. Esta situación, a su vez, limita su posibilidad de enviar remesas con regularidad a sus familias en Honduras, reduciendo así un flujo económico clave para miles de hogares que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas. La precariedad migratoria no solo representa una amenaza a los derechos humanos de quienes la enfrentan, sino que también tiene consecuencias económicas palpables para el país.

Este breve panorama deja claro que no estamos preparados. Si ya resulta difícil garantizar condiciones de vida dignas a quienes actualmente permanecen en el país, muchos de los cuales aún consideran migrar, ¿cómo pretendemos ofrecer condiciones adecuadas a quienes regresan del extranjero, en su mayoría con otra calidad de vida?
Por eso, desde el FOSDEH hacemos un renovado llamado urgente a tomar decisiones con seriedad, sin utilizar esta situación con fines políticos. Es importante que las autoridades dejen de lado sus ideologías y actúen con responsabilidad, poniendo la vida y dignidad de las personas en el centro de las decisiones.
Ha llegado el momento de unir esfuerzos entre autoridades, sociedad civil, sector privado, academia, organismos financieros, cuerpo diplomático y la diáspora para abogar por soluciones reales que garanticen protección, regulación migratoria y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Ante el inminente retorno (voluntario o no) de miles de hondureños, es urgente que las autoridades formulen, aprueben e implementen un Plan de Retorno para los beneficiarios del TPS y los migrantes retornados sin estatus legal. En este sentido consideramos importante complementar los esfuerzos con:
Fortalecer el rol del cuerpo diplomático hondureño en Estados Unidos como orientador activo sobre las alternativas migratorias disponibles para los hondureños beneficiarios del TPS, brindando información oportuna, asesoría legal y acompañamiento ante el nuevo escenario migratorio.
De igual forma, definir y ejecutar una estrategia diplomática integral que promueva ante el gobierno de Estados Unidos un trato preferencial y humano hacia los hondureños en situación de migración irregular, priorizando la protección de los derechos humanos, la reunificación familiar y la búsqueda de vías de regularización migratoria.
![]()