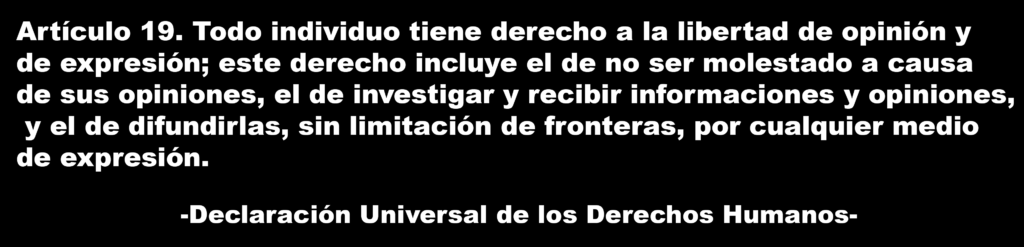Luisa Agüero
Los nervios resultan evidentes. Manos temblorosas y palabras que salen poco a poco. Evelyn Johana Murillo, a sus 29 años ha vivido en carne propia el sufrimiento de ser desplazada por la violencia de estructuras criminales que la obligaron a salir de su casa, ubicada en una de tantas zonas críticas de San Pedro Sula.
“Teníamos nuestra casita en la colonia Ebenezer en Chamelecón y yo una chiclera que nos daba para vivir a mi esposo y a mí, pero vinieron los de una mara a pedirnos mil lempiras a la semana y no pudimos pagar, se presentaron a la vivienda y nos dieron dos horas para abandonarla, nos fuimos y dejamos todo, hoy dormimos sobre cartones”, dijo con tristeza.
¿Y no denunciaron? “No tiene caso, los militares no nos van a cuidar siempre, si en el propio sector donde vivimos se han tiroteado con los uniformados, no podemos hacer nada, un amigo tuvo pesar de mi esposo y yo y nos dio posada donde vive, dormimos sobre cartones, pero debajo de un techo”, expresa.
Su situación es similar a la de vecinos que no denuncian por miedo, pero en realidad, en algunos barrios de San Pedro Sula, hay casas abandonadas, desmanteladas, en colonias manchadas por los grafitis de las maras Salvatrucha y 18 y de otras que están en proceso de formación. En esos sitios, los que alguna vez pudieron ser hogares felices, hablan, gritan cosas, cuentan retazos de grandes historias. Ingresamos en una de ellas, en la periferia de la ciudad, no es muy grande, tal vez dos cuartos, una pequeña terraza y un patio.
Por lo poco que se aprecia, no es difícil decir que las familias que alguna vez vivieron en estos sitios, dejaron su cariño y empeño, hoy, diluido en un saco roto. Las advertencias pintadas en las paredes son sólo una señal que sus antiguos residentes, sufrieron el desplazamiento, la huida, el perderlo todo.


Siguen operativos
El presidente Juan Orlando Hernández anunció que la lucha no para y que no descansarán hasta devolverle la paz a los hondureños agobiados por la violencia. “Vamos a recuperar los barrios y colonias donde operan estructuras criminales hasta dejarlos libres de acciones delictivas y en esa labor está con nosotros la nueva Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas”, precisó el mandatario en una comparecencia pública.
Lo cierto es que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), realiza patrullajes constantes con policías militares en puntos críticos de la ciudad, donde ya se han recuperado varios inmuebles. Algunos de sus inquilinos, a pesar de todo, no pueden superar el miedo.
Agentes asignados a la FUSINA mantienen vigilancia permanente en San Pedro Sula, tras recuperar viviendas en Chamelecón y en la colonia Reparto Lempira. Ellos, por mandato, saben es importante tomar acciones de todo nivel para brindar esa protección que la ciudadanía necesita.
Una de las acciones ha sido investigar la procedencia de dinero por parte de varias personas detenidas para adquirir las viviendas o si estos despojaron a sus respectivos dueños de las mismas. En muchos de los casos las viviendas han sido adquiridas con dineros producto del crimen organizado.
Otro testimonio
Si la vida de “María López” pudiera explicarse con una línea de tiempo, una sucesión de hechos representados por coordenadas y picos unas veces altos, otras veces bajos, podríamos decir que su antigua vida acabó cuando su familia recogió lo poco que podía y huyó de su barrio sin rumbo fijo.
Un momento trágico, aunque quizá no tanto como el asesinato de sus padres, emboscados en el camino, no muy lejos de su casa, muy cerca de una estación de taxis; tres balas, ningún testigo, sangre saliendo de la boca. Un momento trágico y doloroso, a fin de cuentas.
El crimen activó por fin esos sensores nerviosos que desde el cerebro les ordenan a los pies correr. Los mismos individuos que se presume los mataron, en ese mismo año, ya habían acabado a otros cuatro miembros de la familia de María, para entonces una colegiala de 16 años con muchos sueños.
Usted podría preguntarse: ¿por qué esa familia no huyó cuando cayó la primera de sus
víctimas? ¿Quién aguanta tanta muerte antes de decidir irse de su comunidad? Entre las mujeres que ahora lideran a la familia hay versiones encontradas.
Doña Blanca, la tía de María, dice que al principio no creyeron que podrían hacerle frente a esa situación tan triste. Amelia, la abuela paterna, dice que no se iban por culpa de su marido. La familia hacía todo lo que dispusiera su fallecido hijo, y él se oponía a
abandonar ese pedazo de tierra que tanto les había costado a todos.
“Era evangélico comprometido y confiaba en que Dios resolvería todos los problemas en los que nos metimos solo por el hecho de vivir donde vivíamos. Decía que, si Dios quería que dejara este mundo, no había por qué oponérsele”, expresó con tristeza. En su batalla interna entre el bien y el mal, los asesinatos en contra de sus familiares poco a poco fueron inclinando la balanza.


Lo que un día fue
Habrán sido, alguna vez, felices. Lo deja entrever ese paisaje sobresaliente detrás de una ventana sin vidrios y sin barrotes. Al fondo, El Merendón, sombreado por las nubes.
Quienes vivieron aquí añejaron sus recuerdos. Lo dicen los árboles de mango que inundan con su aroma todo el patio. Más adelante, otra casa abandonada, habla más que la vecina nerviosa de la vivienda de al lado que revuelca las pocas palabras salidas de su boca y responde apresurada y nerviosa, a preguntas del policía que acompañaba a un grupo de reporteros.
Esa vecina no recuerda el nombre de los inquilinos. “La casa, la desmantelaron, no hay techos, ni focos, ni ventanas, tampoco cableado eléctrico, aquí, no queda nada”, dice con lágrimas la mujer que afirma llamarse “Trina”.
Ella empaca lo que puede en cuatro horas. Se siente triste, se pregunta: ¿se puede meter toda una vida en una maleta? La respuesta es obvia. Apenas y alcanza llevarse, además de la ropa, un televisor.
Una patrulla de la Policía Militar y elementos de la Policía Preventiva recorren una de tantas colonias. Sigue a otro vehículo con placas particulares, prestado por un amigo. Es un camión. Es lo único que la autoridad puede hacer: entrar y salir, custodiar la partida. Todos se suben en la cama de los vehículos. Huyen. Algunos, se alejan para nunca más volver.
Las casas de la cuadra le ponen nombre y apellido a “los muchachos” que ahuyentaron a los que allí vivían. En una de las paredes, hay dos letras pintadas en negro. Una es M y la otra S. Son dos letras mayúsculas, muy grandes. Son las siglas de la Mara Salvatrucha MS13, unas de las pandillas más peligrosas del mundo.
En otra pared, esas letras están separadas por dos manos huesudas, con uñas largas, como cuchillos. Las manos hacen señas. Una es una garra, la otra es una letra. Abajo hay tres letras más.
En el patio, hay frutas masticadas, semillas chupadas, colillas de cigarrillos, una botella plástica que alguna vez almacenó aguardiente. En el servicio sanitario hay restos de heces. Ya están secos. Los pocos vecinos dices que allí se reúnen algunas personas. Nos alejamos del sector y después de cruzar dos redondeles y tres calles estamos en otra colonia.
Un policía nos muestra otros pasajes con casas abandonadas. Pero aquí los muchachos que ahuyentan a la gente tienen otra nomenclatura para auto nombrarse. Aquí controla la Pandilla 18, otra de las estructuras más peligrosas de la región, y enemiga de la Mara Salvatrucha. En un radio de unos dos kilómetros, las pandillas con mayor fuerza, poder y presencia territorial envían mensajes por medio de los grafitis de las casas abandonadas.
Otra casa que habla. Y otra más: alguien arrancó los ladrillos de una y ha sembrado una pequeña huerta en el patio y en el último cuarto. En otra, unos niños han entrado a jugar con pintura. Se mancharon las manos y las estamparon sobre las paredes. Más adelante, un hombre le declaró su amor a alguien más. “Maruquita y El Seco. Amor por siempre y para siempre”, escribieron, junto a un corazón pintado con yeso en la pared.
En uno de los pasajes hay varias propiedades abandonadas. ¿Qué les pasó a esas familias? ¿Por qué huyeron? ¿De qué huyeron? ¿Quién compra o alquila una casa para luego dejarla abandonada? ¿Por qué nadie llega a vivir ahí? ¿Por qué ningún vecino explica adónde se fueron esos otros vecinos?
Nadie se atreve a contestar esas preguntas. Mueven la cabeza en señal negativa y entre el silencio y la mirada esquiva uno alcanza a percibir algo que se podría traducir como miedo. Pánico a decir algo que no deben decir. Temor a ser vistos hablando con la policía o con un periodista.
Pero el guardián que nos acompaña, es atrevido y desconfiado. Dice que la gente que se ha quedado no contesta porque “en boca cerrada no entran moscas”. Uno no sabe si creerle a él o sospechar que esos que se han quedado simplemente tienen miedo. Quién sabe.
A paso rápido
Miles de familias habitan en áreas populosas al sur este de San Pedro Sula, la mayoría sometidas a la ley de la mara. Los que no aceptaron el yugo ya no están aquí: fueron obligados a dejar sus casas o están muertos.
Hay cuadras con casas ya sin puertas ni ventanas, decenas más con rótulos en los que se lee se vende o se alquila, que llevan varios años colgados sin suerte.
Las desmanteladas tienen en las paredes grafitis de MS o Barrio 18, los dos grandes grupos que han hecho de varios lugares su centro de operaciones. En su momento fueron rivales y causaron baños de sangre, pero a mediados de la década de 2000 pactaron no atacarse y se dividieron el territorio.
Por ello, en colonias como la San Juan, el área de la terminal de la ruta 35, menguada por la violencia de los pandilleros y el cobro de impuesto de guerra a unidades, conductores y ayudantes, se ha convertido en el fiel reflejo de una zona tomada. Esta es la línea divisoria entre el territorio MS y el 18.
La policía pide acelerar el paso. Lo solicita luego de que un par de niños se nos han atravesado, por tercera vez, montados en unas bicicletas. Uno piensa que esos niños, a estas horas de la mañana, deberían estar en clase, pero tal vez las reciben en la tarde. Quién sabe.
El resto del grupo se repliega y avanza hasta un carro patrulla. Hace unos minutos, dos de ellos custodiaban con sus fusiles la entrada de un pasaje. Otros dos estaban en el extremo, y el resto había hecho un cerco alrededor. Nos daban la espalda y miraban en todas direcciones, incluyendo a los techos de las casas de un solo piso. Todos vigilaban. Saben que este es territorio de la pandilla y de nadie más, pero sólo por ahora. “Estamos recuperando estas zonas para la gente trabajadora que solo desea vivir en paz”, dice uno de los integrantes del grupo.
Por ahora hay algo claro: los inquilinos han desaparecido y es casi una norma para los
desplazados continuar así: olvidados por todos. Es preferible eso a meterse en problemas con aquellos que los expulsaron. Por eso, para entender lo que esas casas
no pueden terminar de contar, habrá que rastrear a esos fantasmas desplazados, subir una cumbre ubicada en las afueras de la ciudad, luego bajar, acercarse a las orillas de un río y entrar a una casa con paredes de lámina y piso de tierra. Habrá que seguir hablando en el último refugio de María y de Trina.
La raíz.
Hace más de diez años, Honduras libra una cruenta guerra. No hay nada concluyente sobre la razón que la originó. Todo comenzó cuando unos jóvenes, deportados de los Estados Unidos, se mezclaron con otros muchachos más jóvenes en barrios, plazas y parques.
Los que bajaron del norte tenían un nuevo estilo no solo de ver la vida sino de la moda. Vestían camisas flojas, pantalones flojos, pañoletas, gorras… Los de acá se fascinaron con esa nueva moda. Que se mezclaran no fue ningún problema. El problema fue que los de aquí hicieron crecer a las pandillas de los que venían de allá. Los odios continuaron.
Así, dos de las pandillas más peligrosas del mundo proliferan en Guatemala, El Salvador y Honduras, un campo fértil para la batalla, y los Estados se convirtieron apenas en un observador “acomodado” de esos enfrentamientos.
No está nada claro, pero si la historia reciente fuera una línea de tiempo, en los últimos años podrían ubicarse muchos estallidos, representados por picos altos, que demuestran la evolución de las pandillas a base de peleas, cuchillos, balas y muertes. Hoy el panorama es diferente y sus armas sofisticadas. Son brazos armados del narcotráfico. Ahí donde vivían sus miembros, las pandillas comenzaron a dominar el territorio, se expandieron, y pelearon otras zonas a lo largo y ancho de estos países.
Según los datos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), en lo que va de 2018, se han ejecutado 212 capturas, más de 30 cabecillas de maras y pandillas han sido puestos a disposición de la justicia y se ha evitado el pago de más de siete millones de lempiras por extorsiones. “Y eso de qué sirve si detienen a uno o a 100 y atrás vienen dos mil”, por favor dijo con ironía Evelyn.
Los menores que ingresan a las pandillas reciben antes de ser aceptados un proceso socializador y de adoctrinamiento indirecto. Suelen estar en los últimos años de la niñez y en los primeros de la adolescencia.
Más cifras
Un informe elaborado por el equipo técnico conjunto de la embajada de Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador, en el marco del programa Pacto para el Crecimiento, da cuenta que el alto costo de la violencia en Guatemala, por ejemplo, no llega al 8% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Honduras ronda el 10%.
El Salvador gasta cerca del 2% de su PIB en el pago de empresas de seguridad privada. Además, también puntea en Centroamérica en los costos materiales que se generan por la inseguridad.
La diferencia más grande es con Costa Rica, único país de Centroamérica sin nivel epidémico de homicidios. El costo total del crimen y la violencia en El Salvador es tres veces mayor al de Costa Rica, reza el informe que basa esta aseveración en cálculos hechos por diferentes estudios de Naciones Unidas y un análisis del economista Carlos Acevedo.
Lo cierto es que el de las pandillas no es un mundo de blancos y negros. Y es en ese gris tan confuso donde se entremezclan simpatías, miedos, obediencias, abusos, extorsiones y silencios. Sobresale en ese gris confuso la clara utilización de la violencia para obtener control territorial.
La población que vive en los territorios dominados por las pandillas está expuesta a normas que, aunque no están escritas, se cumplen al pie de la letra. “Ver, oír y callar”, es la principal, dicen algunos vecinos.
Si uno vive en una comunidad MS no puede transitar por la vecina comunidad 18, sin exponerse a que cualquiera de las dos pandillas concluya que se es un espía. Los vecinos no pueden ser vistos hablando con la policía porque automáticamente se convierten en un sospechoso soplón. Si se es mujer, se corre el peligro de que usurpen su cuerpo o la violen, uno o varios de los miembros de la pandilla que dominan la colonia.
No está nada claro qué buscan, pero el narcomenudeo, la ganancia que deja el control de las extorsiones y la expansión territorial para hacer crecer esas dos fuentes de ingreso se asoman como lógicas y crueles explicaciones.
Si antes los desplazados huían de los reclutamientos forzados -sobre todo del ejército, – ahora huyen casi que por las mismas razones. Huyen porque no hay oportunidades de trabajo, porque no quieren que sus hijos se hagan pandilleros, o no quieren que sus hijas sean violadas, porque muy cerca han impactado las balas, porque los acusan de estar con la policía o con la pandilla contraria. Eso le pasó a la familia de María y de Trina. Los rumores los acusaron de informar a la policía y de ayudar a la pandilla contraria.
Cifras publicadas en julio de 2018, establecen que más de 190,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas en Honduras por la violencia, de acuerdo a denuncia del Consejo Noruego para Refugiados, que urgió al Gobierno a implementar “de inmediato” una ley de desplazamiento forzado que asegure “protección” a los desplazados.
“Hay más de 190.000 personas desplazadas por la violencia en Honduras y muchos otros en riesgo de desplazamiento. A pesar de los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la violencia, hombres, mujeres y niños inocentes siguen siendo asesinados, extorsionados y torturados”, indicó en un comunicado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
El director nacional del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Visnes, dijo que el impacto de la violencia en la vida de los hondureños “es comparable con la situación de países en guerra”.
“Sin asistencia y protección adecuada, los desplazados de hoy en Honduras se convertirán en los refugiados, los solicitantes de asilo o los migrantes del mañana”, enfatizó.
La mayoría de los hondureños desplazados se van hacia México y Estados Unidos, donde “se enfrentan a estrictas políticas de inmigración”, señaló el NRC y agregó que, según cifras de la Cancillería de Honduras, 36.000 compatriotas fueron deportados por autoridades de esos dos países en el primer semestre de 2018.
“La población desplazada que huye del país sabe que se enfrentará con las políticas de inmigración de “cero tolerancia” en su camino hacia los Estados Unidos, sin embargo, muchos de ellos no tienen otras opciones para proteger la vida de sus hijos”, dijo.
Destacó que las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional deben “asumir la responsabilidad y mostrar una mayor solidaridad y apoyo a las personas inocentes que han visto cómo sus vidas han dado un giro inesperado como consecuencia de la violencia”.
El Consejo Noruego para Refugiados indicó que han pasado casi cinco años desde que las autoridades hondureñas admitieron el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia.
Sin embargo, el NRC considera que “la falta de una respuesta efectiva y un marco legal continúa ocasionando que personas desesperadas emprendan viajes peligrosos fuera del país en busca de seguridad”.
Las solicitudes de asilo entre 2011 y 2017 aumentaron “en un 1.400 por ciento”. En ese sentido, el Consejo Noruego para Refugiados urgió al Gobierno de Honduras a “acordar e implementar de inmediato una ley de desplazamiento forzado que cumpla con los estándares internacionales y asegure la protección y asistencia de los más vulnerables”.
La policía se ve amarrada a brindar seguridad a las retiradas si no hay denuncias y luego hace conjeturas sobre las razones que llevan a una familia a abandonar su casa, sus pertenencias, su vida. Del lado de las familias, la norma no establecida dicta que nadie se queje por temor a represalias, porque lo que más quieren es desaparecer, pero con vida, no enterrados.
Uno bien podría pensar que los inquilinos de esas casas se fueron porque no pudieron seguir pagando la cuota, pero uno también podría sospechar que hay algo más fuerte detrás de tanta casa abandonada en esas colonias, dadas las coincidencias entre el elevado número de viviendas solas y la presencia de pandillas. El problema es estamos en un círculo vicioso.
¿Ustedes quieren regresar? –pregunté a María y a Trina. “Por mí, yo quisiera estar en mi lugar otra vez, pero es imposible regresar. Las casas de nosotros ya están ocupadas por gente de los mismos pandilleros. Ellos se apoderaron de ese lugar”, dicen con lágrimas en los ojos.
Las casas están allí, algunas volvieron a ser habitadas y luego sus inquilinos las dejaron de nuevo, pero siguen en pie, y cuentan el drama de cientos de familias que viven en silencio sus propias historias de violencia: las de los desplazados por las pandillas.
![]()
![]()