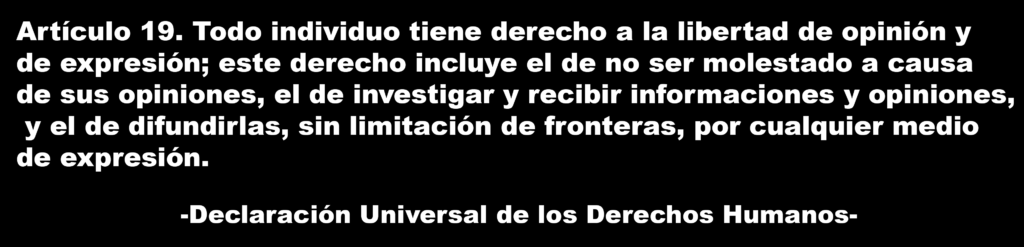*Huyeron de sus pueblos para escapar de sus agresores, en algunos casos de sus propios familiares, pero al llegar a las grandes ciudades de Honduras se dieron cuenta que sus vidas no cambiaron demasiado y siguen atrapadas en un círculo de pobreza y violencia.
**Este es un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.
Aimée Cárcamo y José Manuel Serén* / Expediente Público
Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de cada año, se conmemoran los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres, un espacio oportuno para contar las historias de las víctimas que buscan sobrevivir ante las múltiples violencias que enfrentan a diario. Entre esas historias se encuentran las de Isabel y Verónica.
Todos los días, cerca de las seis de la mañana, Isabel enciende el fogón de barro y pone el agua para el café. Luego tira varios puñados de maíz en el piso rústico de hormigón para que coman las gallinas y prepara el desayuno con las tortillas de maíz que sobraron del día anterior.
Su casa de adobe, con paredes de pintura desteñida por los años, tiene techo de teja y piso de baldosa, con excepción de la cocina, y alguna vez fue una de las mejores de la aldea El Tular, en el municipio de Nacaome, en el sur de Honduras.
Pero desde hace unos años en la soleada comunidad de unos dos mil habitantes, donde las plantaciones de melón y sandía son una de las principales fuentes de empleo, hay casas que parecen pequeños palacios gracias a las remesas que llegan de Estados Unidos.
Opulencia en medio de la pobreza
Para llegar a El Tular es preciso salirse de la carretera Panamericana en el desvío que lleva a la comunidad de Coyolito, ubicada a orillas del golfo de Fonseca, una zona turística cercana a la isla de Amapala donde la opulencia de las casas de playa de políticos y empresarios contrasta con la pobreza de los pobladores que viven de la pesca, el turismo y la agricultura.
Isabel sobrepasa ya los 60 años y más de una vez se quiso ir también, pero no para huir de la pobreza sino de la violencia física que sufrió durante más de tres décadas al lado de un marido alcohólico.
Uno de los episodios de violencia que recuerda ocurrió cuando su hijo adolescente se robó un dinero y ella lo castigó. Su marido, que llegó borracho esa noche, recibió la queja del muchacho.
“¿Por qué le pegaste a mi hijo?”, le preguntó antes de darle una patada en el estómago que la dejó aturdida y sin aire por varios segundos.
Martirio inició a los 17 años
Isabel no recuerda cuántas noches su marido entró borracho por una puerta y ella salió por otra a esconderse en el monte, para esperar a que se durmiera.
No era la vida que imaginó cuando el hombre se “la robó” de un caserío vecino, cuando apenas tenía 17 años y vivía con su papá, de nacionalidad salvadoreña, su mamá y dos hermanos.
Isabel nació en Sabá, en el departamento de Colón, en la zona norte de Honduras, pero cuando se desató la guerra con El Salvador en 1969 la familia entera se fue a ese país.
Allá hizo la escuela completa, pero el ciclo educativo se interrumpió cuando su padre decidió regresar a Honduras, para huir esta vez del conflicto armado y de la guerrilla.


“Me hubiera gustado ir”, dice Isabel, al colegio que quedaba cerca de su casa allá en El Salvador.
A su regreso a Honduras, primero se asentaron en Cortés, en la costa del Caribe, pero no les gustó. Se fueron entonces para el sur, donde su padre se dedicó a la pesca y su madre al hogar.
El único colegio en la zona quedaba a más de 15 kilómetros del caserío, por lo que la única perspectiva para su vida en aquella región ignorada en los planes de Estado fue “juntarse” con un hombre que se ponía violento y abusador cada vez que ingería alcohol, lo que sucedía con cierta frecuencia.
La violencia llegó a su fin cuando el marido de Isabel fue asesinado por un vecino de la aldea que le disparó por una supuesta afrenta a su honor.
Ella no solo lloró su muerte, sino que exigió justicia. Fue hasta los tribunales de Nacaome, en el departamento del Valle, (oeste) para testificar acompañada solo de la fiscal que llevó el caso.
Hasta las vacas le quitaron
Se vio cara a cara con el asesino, sufrió las miradas frías y las medias sonrisas de los familiares que lo acompañaron y a pesar de su declaración contundente, sobre el día de los hechos, el juez liberó al sujeto por falta de pruebas, ya que nadie más en la comunidad quiso dar testimonio. Isabel dice que por miedo, ya que el hombre lleva varias muertes en la conciencia, pero sigue impune.
La casa que antes fue de su suegra ahora está a su nombre porque antes de morir la señora decidió que la viuda de su hijo se la merecía más que nadie, incluso que las dos hijas que también viven en Estados Unidos y que se fueron en la década de los 80, mucho antes de fenómenos impulsores de migraciones masivas como el huracán Mitch (1998) y el golpe de Estado (2009), a buscar una mejor vida.
Antes de la muerte del hijo y de la madre, la casa se sostenía con la venta de cuajada, leche y queso, pero tras la ausencia de ambos Isabel fue despojada hasta de las vacas que eran de ella, pero que tenían la herradura de la familia, por una nieta inescrupulosa de la difunta y que trabaja en el Poder Judicial.
Tragedia repetida
Además del hijo varón, Isabel tuvo una hija, quien con la pequeña herencia que le dio en vida su abuela construyó su casa de cemento a la par de la que ahora es de su mamá, en el mismo patio, pero separadas por una cerca de alambre, y sobrevive vendiendo cervezas y con un marido al que teme cuando está alcoholizado y repite el patrón de su madre: huye al monte o a una casa vecina cuando este llega borracho.
El hijo murió en un accidente de motocicleta y dejó tres hijos, uno de los cuales está al cuidado de Isabel, ya que la madre vive en extrema pobreza en una choza que ella le mandó a hacer para que sus otros nietos no anduvieran “rodando”.
Desde hace unos cinco años, Isabel trabaja en una plantación de ocra, en la que recorre a diario en su vieja motocicleta gran parte de las 300 manzanas para recoger las bolsas y botes de plástico que tiran los trabajadores o que llegan empujados por el viento.


Dice que trabaja porque “quiero titular a ese cipote”, en referencia a su nieto, pero la proximidad con los químicos que usan en la plantación ha empezado a hacer mella, ya que de un tiempo para acá sufre de alergias en la piel que nunca antes había tenido.
Su sueño ahora es poner un puesto de frutas y verduras, y ya empezó a sembrar plátano y maíz en un terreno que le legó su suegra y en otro que alquila. En la aldea, todos sabían que a Isabel la golpeaba el marido, hasta los policías de la posta. Ahora saben también que ella es la dueña de su destino.
La séptima de nueve hermanos
Para Verónica, el día también empieza cerca de las seis de la mañana. A esa hora prepara el desayuno en la estufa eléctrica para su patrona, quien ronda los sesenta años. Seis días a la semana sale a trabajar a una farmacia, y el hijo que está en sus treinta, pero no trabaja, sigue de estudiante universitario. Verónica está con ellos desde hace más de un año.
En esa casa, ubicada en una colonia de clase media en la ciudad de El Progreso, en la zona norte de Honduras, donde tiene una habitación propia con puerta y baño, se siente por fin segura.
Ella es la séptima de nueve hermanos y nació hace 19 años en el hospital público del municipio de Tela, hasta donde su madre llegó después de caminar casi seis horas, que es la distancia a pie entre la aldea Buena Vista y la ciudad turística asentada en la costa atlántica de Honduras, a orillas del mar Caribe.
Hasta hace unos años todo era caminando porque “no había calles, solo caminos” y el transporte público no llegaba hasta la aldea, cuenta Verónica.
Desde que tiene uso de razón recuerda ayudar a su padre en la siembra de maíz, frijoles, café y plátanos, los dos últimos para la venta además del autoconsumo y única fuente de ingresos familiar.
Niños y niñas que trabajan
En el área rural, el 14.4 por ciento de menores de entre 5 y 17 años están involucrados en actividades económicas, a diferencia del 9.1 por ciento de la ciudad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).


La casa de tres cuartos, hecha de madera y cemento, con techo de zinc, en cuyo piso de tierra gatearon los nueve hermanos, queda en una esquina del terreno dividido en varias parcelas agrícolas.
La madre de Verónica, que tuvo a su primer vástago a los 17 años cuando su marido tenía 25, triplicó el promedio de hijos por hogar, que según el INE es de tres en la zona rural y de dos en la urbana.
También ha dedicado su vida a cuidar de los hijos y atender los quehaceres de la propiedad que está a nombre de su marido.
Violencia en la escuela
A los siete años, Verónica empezó a ir a la escuela, que estaba en otra comunidad a casi dos horas de camino. “Me iba a las seis y llegaba a las 7:30, íbamos rápido”, recuerda.
Hacía el trayecto junto a tres de sus hermanos y otros menores de la aldea que también iban a estudiar. “La mayoría eran grandes, ya de quince y todavía en la escuela”, cuenta.
Lo más difícil no era el largo camino, sino el bullying, o “los pleitos” como dice Verónica, de los mayores con los más pequeños.
Los años pasaron rápido y Verónica llegó al séptimo grado, pero la alegría de su infancia despreocupada comenzó a disiparse cuando tenía doce años.
A esa edad, la joven de voz suave y hablar pausado, que de niña soñaba con ser cantante, cuando su hermano mayor ponía en la radio a Romeo y Farruko, notó que su padre comenzó a “coquetear” con ella.
“Él se levantaba a tocarme”
“Yo noté que me miraba… no como una hija… sino, empezaba a coquetearme y todo eso”, cuenta Verónica.
Los hermanos mayores ya no estaban, ella dormía con otra hermana en un cuarto sin puerta y el acoso de su padre fue en aumento.
“En la noche, yo estaba dormida y en el cuarto donde yo dormía con otra hermana no había puerta… él se levantaba a tocarme en la noche”.
A los días, venciendo el miedo que le provocaba aquella situación, agarró valor y le contó a su mamá.
“Entre me creyó y no también”, pero le pidió que le dijera si volvía a tocarla otra vez.
Pero “lo volvía a hacer y lo volvía a hacer”, recuerda. Aquello continuó por unos ocho meses más, hasta que se fue a trabajar como empleada doméstica al municipio de La Lima, a unos 80 kilómetros al oeste de Tela, con unos conocidos de su mamá.
Maltrato laboral, otra forma de violencia
Le pagaban 2,500 lempiras (unos 102 dólares) pero se terminó yendo porque la trataban mal.
Volvió a su casa y el acoso continuó, pero su mamá al no tener duda de lo que ocurría se fue con sus hijos para donde su madre, aunque él siempre lo negó y dijo que eran mentiras.
Pero no era la primera vez, también lo habían señalado en el pasado de hacer lo mismo a una sobrina de su mujer.
Pero a los días la mujer regresó a la casa con sus vástagos, incluyendo a Verónica.
“Yo no quería volver a casa porque sentía que iba a volver a pasar lo mismo, todo eso me preocupaba”.
El estrés alcanzó tal nivel que llegó a sufrir de una parálisis facial. De un día para otro, los músculos de su cara estaban rígidos.
La llevaron al doctor en Tela y de allí la remitieron al hospital público de El Progreso, a 65 kilómetros al oeste, donde recibió terapia y medicación.
El diagnóstico fue que la causa de aquello era la depresión, pero los médicos no ahondaron más en el caso.
La parálisis duró alrededor de dos semanas y cuando recuperó la movilidad de sus facciones se fue a trabajar a El Progreso a una casa donde estuvo casi dos años.
Violencia sexual en Honduras
Se matriculó en la escuela, pero dice que no entraba a clases, no le gustaba matemáticas y terminó reprobando el octavo grado. “Dos veces lo intenté”, recuerda.
En su periplo como empleada doméstica, Verónica también ha sufrido el asedio de algunos patronos y de sus hijos.
“Aquí me siento bien”, dice sobre su actual trabajo.
“Las adolescentes rurales son, por mucho, el grupo poblacional que más denuncia violencia sexual en Honduras”, dijo la defensora de derechos humanos, Neesa Medina.
Además, los municipios con mayor población rural registran también las tasas más altas de embarazo adolescente, entre 14 y 19 años, y embarazo infantil, en menores de 13 años. De estas últimas se registran cerca de mil embarazos cada año producto de situaciones de violencia como rapto, incesto y violación, señaló la defensora.
Casi medio millón de niñas y adolescentes embarazadas
Datos de la Secretaría de Salud solicitados para este reportaje revelan que entre 2011 y 2021 en Honduras se registraron 13,090 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, y 401,343 embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años. La ubicación por zona no está definida debido a que la gran mayoría de embarazadas de las áreas rurales acuden a los centros hospitalarios ubicados en las ciudades.


Aunque el Código Penal establece que cualquier relación sexual con una menor de 14 años es violación, en el área rural esos casos están normalizados.
Mientras Verónica lidiaba con su propio drama familiar, dos de sus excompañeras ya eran madres de varios hijos y no tenían ni 15 años. Una tercera migró a los Estados Unidos, donde siguió estudiando.
“Odio a los hombres”
Verónica mide poco más de 1.5 metros, su tez es morena y sus ojos café claros están enmarcados por unas cejas gruesas bien delineadas. Su rostro bonito no pasa inadvertido y no le faltan pretendientes.
Sin embargo, expresa que por lo que le pasó con su padre, “odio a los hombres”.
Hasta ahora, nadie ha ido a denunciar al progenitor, pero Verónica dice que, si hace lo mismo a su hermana de 14 que todavía viven en el hogar y está estudiando, o a la de 12 que ya está trabajando en una casa haciendo los oficios domésticos, puede que sí se decida a acudir ante las autoridades.
Por ahora, aunque se siente tranquila fuera del hogar, su mayor anhelo es poder irse un día, pero más lejos.
“Lo único que quiero es ir a trabajar a los Estados Unidos”, confía.
Allá está su hermana mayor, quien se fue en una caravana que salió en 2019 y ahora vive en Virginia.
Padre prefirió no pagar
Si se logra ir, quiere seguir ayudando a su hermana de 14 años, a quien ella con los 3,200 lempiras que gana (unos 122 dólares) le paga los estudios y un tratamiento médico, ya que padece artritis.
Tenía seis años cuando los dedos de los pies empezaron a hincharse y la llevaron al hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, pero después de un tiempo el padre, administrador absoluto del dinero que entra al hogar con la venta del café y plátano, decidió que no había para pagar eso.
“Yo hasta ahorita la estoy ayudando porque era puro huesito y todos los dedos se le estaban pandeando (deformando)”, entonces “pasaba llorando por el dolor”, por lo que no podía trabajar tampoco en las labores agrícolas.
Con el tratamiento que comenzó a pagarle su hermana desde hace casi un año, la joven ha logrado recuperar ya cinco libras.
En la casa paterna vive también un hermano de 24 años, quien nació con síndrome de Down y ayuda al progenitor en la finca.
Verónica quiere irse lejos y ayudar a ambos para darles la protección y seguridad que ella no tuvo.
*Estás historias de Isabel y Verónica representan a miles de niñas y mujeres jóvenes que sufren en silencio el abuso, que buscan sobrevivir a las múltiples violencias. En la segunda parte de esta investigación conoceremos estadísticas del abuso sexual infantil y los planteamientos que hacen las organizaciones de mujeres ante esta vulnerabilidad que sufren las mujeres en las zonas rurales, así como las instituciones del gobierno que están obligadas a impulsar las políticas públicas necesarias para atender esta problemática.
Primera edición: Lourdes Ramírez
José Manuel Serén* colaboró en este reportaje.
![]()
![]()