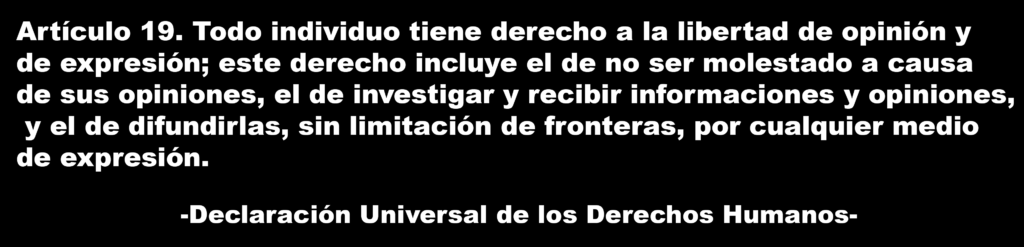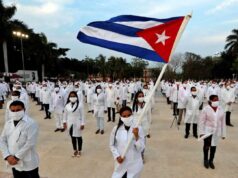Por: Segisfredo Infante
Ni la generalidad de católicos, luteranos, anglicanos, “ateos”, librepensadores ni el autor de estos renglones, logramos siquiera imaginar la enormidad de la obra escrita del teólogo, filósofo, polemista y moralista italiano Tommaso d’Aquino, personaje que se alza en el horizonte histórico lejano, como el culmen de las escuelas medievales que comenzaron allá por el Siglo Nueve en los tiempos de Carlomagno y de Alcuino de York, hasta convertirse en las primeras universidades de la civilización occidental (ya en la “Baja Edad Media”) como las de París, Salamanca, Oxford y Colonia. Después de Tomás de Aquino (así se le conoce en lengua castellana) fueron pocos los pensadores escolásticos que dieron la gruesa talla exigida siempre por las teorías aristotélicas. La mayoría se limitó a repetir unas cacofonías en las fronteras de la vacuidad.
Tomás de Aquino (1225-1274) a temprana edad identificó su vocación magisterial y misionera. Aunque era sobrino de un gobernante germánico, el emperador Felipe Segundo, clasificado por la Iglesia como “herético”, el joven estudiante determinó, pese a ello, acercarse a la regla menesterosa y austera de los “dominicos”, más propensos a la búsqueda del conocimiento. Sus familiares, preocupados por tales inclinaciones, en un camino remoto de Italia decidieron secuestrarlo y confinarlo en una torre del castillo “Roccasecca”, lugar en donde había nacido. Tomás estuvo prisionero por causa de su propia familia durante un año completo, tiempo que aprovechó para leer la Biblia y la “Metafísica” de Aristóteles, demostrando que el aislamiento activo puede generar maravillas en el pensamiento de un hombre de grandes búsquedas. Al final los propios hermanos se apiadaron y, a la manera de Saulo de Tarso, lo bajaron de la torre con el auxilio de una cesta. Después del escape el joven Aquino caminó dos mil cien kilómetros aproximados, pasando por la Universidad de París hasta llegar a la Universidad de Colonia, con el objeto de encontrarse con el maestro Alberto Magno, quizás el principal conocedor de la obra de Aristóteles, en la “Baja Edad Media”, antes del mismo Tomás de Aquino. Esto me recuerda el sacrificio de Abraham Lincoln que se miraba en la circunstancia de caminar un día entero con el propósito de llegar a la biblioteca más cercana a que le prestaran cada libro que devolvía después de otra caminata.
No es cierto, como se ha expresado en varios textos, que la obra de Aristóteles llegó a Italia, Francia y Alemania en la época del “Renacimiento”. Por el contrario, durante el periodo de transición entre la caída del Imperio Romano y los inicios de la “Alta Edad Media”, Severino Boecio tradujo casi toda la obra aristotélica del griego al latín, así que los monjes medievales tuvieron acceso a las traducciones boecianas. Lo que ocurrió es que se impuso el cristianismo neoplatónico de Agustín de Hipona. Y lo central de Aristóteles fue relativamente olvidado durante unos tres siglos. Así que le debemos el resurgimiento de Aristóteles en Europa al pensador arábigo-español Averroes y a otros autores como el “Maestro Martín”, el irlandés Pedro de Hibernia y el alemán Alberto Magno, maestro principal de Tomás de Aquino.
Se ha dicho, también erróneamente, que Tomás de Aquino es un simple repetidor o plagiador de la obra de Aristóteles. Ello significa que aquellos que afirman tal cosa, desconocen las obras de ambos autores, es decir, sus coincidencias y diferencias. Uno de los méritos de Aquino es haber encontrado los puntos de empalme entre la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina magisterial del cristianismo católico y los grandes aportes filosóficos rigurosos del gran Aristóteles. Tarea nada fácil si recordamos que los líderes de la Iglesia Católica habían rechazado por lo menos tres veces las enseñanzas aristotélicas. Razón por la cual personajes de la talla de Alberto Magno y de Tomás de Aquino se encargaron nuevamente de convencer, a la Iglesia, de la grandeza de la obra de Aristóteles como refuerzo del pensamiento cristiano. Pero identificar tales sutilezas fue una de las más arduas tareas acometidas por este pensador monumental de la torre de “Roccasecca”, de tal manera que su pensamiento sigue siendo motivo de debates en los círculos filosóficos y teológicos modernos y contemporáneos de las más opuestas tendencias, como las de Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein y Umberto Eco.
Pienso que esta es la segunda vez que me aproximo, por las orillas, a la figura de Tomás de Aquino, quien además, me parece, recibió la influencia del “Credo” de Moshé Maimónides respecto de la simpleza de la unicidad de Dios. Es obligado recordar en este punto que Juan Antonio Vegas (mi profesor de “Filosofía Medieval” y “Raíces de Latín” en la UNAH), hacía pedidos de libros “tomistas” a España, y me los traía a precio de costo, en actitud de desprendimiento. Todavía conservo unos “tres” libros de tendencia tomista, de aquellos lejanos días de estudiante universitario.
![]()
![]()