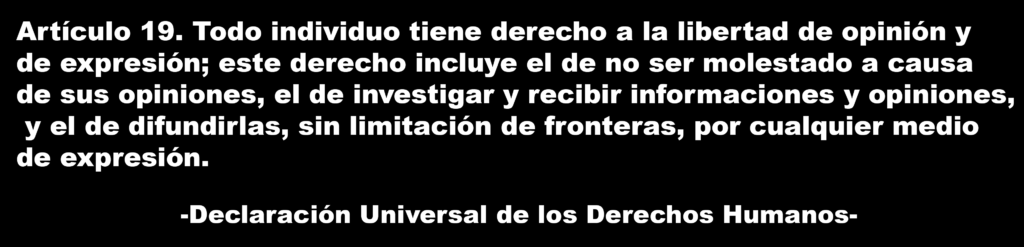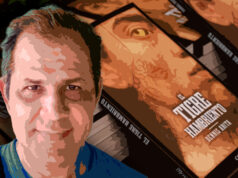Amal Fares, vive en tres mundos distintos, que son los idiomas, pues es trilingüe. Su lengua materna es el árabe, habla español y también inglés. Foto/Cortesía de Amal
Queridos lectores, me da mucho gusto compartir con todos ustedes una entrevista que le he realizado a una gran mujer a quien aprecio y admiro profundamente: la traductora, escritora y poeta sirio-venezolana Amal Fares. Nuestra invitada vive en tres mundos distintos, que son los idiomas, pues es trilingüe. Su lengua materna es el árabe, habla español y también inglés. Es un honor para mí presentarles esta entrevista que Amal amablemente me ha concedido.
En esta entrevista, Amal inicia contándonos lo terrible que ocurrió el pasado 14 de julio en el sur de Siria, y dice: “Siento que mi memoria se ha quemado tras el ataque a mi pueblo y a muchos otros pueblos del sur de Siria por parte de grupos extremistas afiliados al gobierno de transición”. Es cruel e inhumano lo que las autoridades de Siria en la región de Al- Sweida ((السويداء han hecho con la población civil. Desde este medio denunciamos ante la comunidad internacional esa terrible atrocidad y exigimos que se haga justicia, castigando con todo el peso de la ley a todos los responsables de esa masacre.
Fares nos comenta las técnicas que utilizó para aprender español cuando llegó a Venezuela, un país tan lejano y de cultura tan diferente a la suya. Aun así, ella se adaptó y nos confiesa lo especial que ha sido su vida en ese hermoso país sudamericano. Ha vivido en varios países y nos comparte también lo enriquecedora que ha sido su experiencia como migrante. Actualmente vive en Nueva York.
Siria vivió durante más de 50 años bajo una dictadura que costó la vida a miles de sirios y obligó a muchos a abandonar su tierra en busca de refugio en otros países. En diciembre de 2024 esa historia comenzó a cambiar y este año el pueblo sirio está escribiendo una nueva etapa política y social. Nuestra invitada describe al gobierno actual como “gangrenado” y comenta que los resultados esperados del gobierno de transición no han sido nada alentadores.
En esta amena, diversa y entretenida charla, Amal comparte una lista de autores sirios que recomienda a todos los hispanohablantes. Querida y admirable Amal, desde estas líneas te extiendo mi más sincera admiración por tu grandiosa labor como traductora del árabe al español y viceversa. Gracias por ser ese puente entre Hispanoamérica y el mundo árabe, especialmente con Siria. Gracias, querida poeta, por haberme concedido el honor de esta entrevista y por tu amistad, que tanto aprecio.
Estimada Amal, ¿cómo fue su infancia en su natal Siria?
Esta es una pregunta que siempre he evadido porque me trae tantos recuerdos tan hermosos y dulces como tristes. Esto no era así antes de los sucesos del pasado 14 de julio. Trataba la nostalgia como una enfermedad y me esforzaba por evitarla. En cierta medida, estaba libre de ella. Puedo decir que mi inmunidad a la nostalgia era alta. Ahora, las cosas son muy diferentes. Siento que mi memoria se ha quemado tras el ataque a mi pueblo y a muchos otros pueblos del sur de Siria por parte de grupos extremistas afiliados al gobierno de transición. Ahora, la nostalgia y el recuerdo se han convertido en una forma de resistencia que surge del deseo de confrontar moralmente este odio, representado por un ataque injustificado contra civiles indefensos en sus hogares.
Ahora, quiero recordar todo del lugar donde crecí: la espaciosa casa, con su entrada, donde crece un enorme olivo, junto a un melocotón y níspero. Mi padre ansiaba cultivar todo tipo de árboles frutales imaginables: higos, uvas, moras, albaricoques, pistachos y almendras. Tengo cuarenta y tres años y he vivido en muchos países hasta ahora, y todavía no he probado nada parecido al sabor de la fruta que comía en casa. Era como el paraíso, y pasaba mis días a la sombra de sus árboles, trepándolos, sentándome a su sombra y luego comiendo su fruta. Nuestro hogar era rico, y yo era una joven que poseía una riqueza inestimable, cuyo valor solo descubrí después de irme. Para mí, Siria fue mi patria, donde nací, pero yo pertenezco a este lugar, el hogar de mi familia. Y ahora mi patria es la casa de mis padres incendiada en las llamas del odio de mis compatriotas.
¿Cómo fueron sus primeros meses en Venezuela, especialmente considerando que no hablaba español?
En mis primeros meses, volví a ser como un niño deletreando letras. Llevaba una libretita para anotar las palabras tal como las oía, con su significado y su pronunciación en árabe. A veces le pedía a una de las chicas que trabajaban conmigo que me las escribiera correctamente en español. En aquella época no había celulares ni Google, así que cada vez que se me acababan las páginas de la libreta, compraba otra. En seis meses ya había aprendido las palabras más comunes y era capaz de formar oraciones correctas. No sabía nada de ese hermoso y rico país, y me asombraba.
A estas alturas, puedo decir que conocía Venezuela mejor que Siria, quizás porque salí de Siria muy joven y aún no había formado mi personalidad. Era adolescente. Al llegar a Venezuela, mi historia comenzó conociendo el país más hermoso en el que he vivido. Le debo mucho: allí aprendí el idioma más hermoso del mundo. Amaba a su gente humilde, alegre y libre.Incluso ahora cierro los ojos e imagino esa montaña que domina nuestro pequeño pueblo de Bajo Guanape, al este de Anzoátegui, donde viví los primeros años. Era un pueblo olvidado y tranquilo, donde trabajaba y cuya gente amaba. Éramos muy pocos paisanos; todos se conocían en ese pequeño pueblo. Solo había una calle principal, la calle Bolívar, con algunas tiendas y una pequeña plaza.
Lo que más me sorprendió en mis primeros días de llegada fue el calor y la lluvia: lluvias torrenciales que duraban días y un calor constante casi todo el año. Había innumerables bosques, senderos entre las montañas e infinidad de animales. La naturaleza era impresionante y la gente amable y sencilla. Lo extraño mucho. Venezuela tiene un lugar muy especial en mi corazón. Ese país fue testigo de la transformación de mi personalidad, de mi desarrollo, y me brindó la fuerza, el amor y la libertad que anhelaba. Hoy, tras años de ausencia, todavía lamento su condición, cómo era y cómo se ha convertido bajo el gobierno de Maduro. Lo vaciaron de su gente, lo saquearon y lo convirtieron en un país de refugiados por primera vez en su historia, después de haber sido un refugio para quienes huían de la opresión en toda Latinoamérica. Hubo esperanza a principios del pasado año con la candidatura de Edmundo González, tras la prohibición de la brillante María Corina Machado, pero el gobierno la abortó y destruyó una esperanza más de recuperación para este amado país.

Amal, es traductora, escritora y poeta ha vivido en varios países, ella comenta lo enriquecedora que ha sido su experiencia como migrante. Actualmente vive en Nueva York.
¿Cómo vivió el proceso de emigrar, desde el punto de vista geográfico, cultural y también del idioma?
El lugar y la geografía han jugado un papel fundamental en mi vida y han sido un factor clave tanto en mi carrera como en la formación de mi personalidad. Mudarse de Siria a Venezuela, a finales del siglo pasado, supuso un cambio radical. No borró mi identidad siria ni me convirtió en una venezolana natal, sino que añadió a mi identidad una riqueza lingüística, cultural y cognitiva. Enriqueció mi vida y me convirtió en una personalidad integral que combina ambos lugares. Para mí, eso es desarrollo y apertura, y quizá la inmigración sea precisamente eso: el impulso a conquistar nuevos horizontes, a ampliar conocimientos y a dirigir nuestras vidas hacia un rumbo mejor.
Gracias al aprendizaje del español construí mi vida profesional, que se fundamentó en él. Más tarde, con mi segunda inmigración, aquí en Estados Unidos, experimenté otra transformación completamente distinta. El idioma, por supuesto, fue decisivo en la manera de vivir, en el estilo de vida y en el estudio. Era un mundo diferente al que había experimentado en mis dos países anteriores, aunque mantuve aquella personalidad compuesta, a la que se añadió una tercera dimensión con la apertura de nuevas puertas y oportunidades.
Cada vez soy más consciente de esta división en mi personalidad, de que son tres caminos distintos y de que en cada uno de ellos hay un universo de experiencias que debo recorrer para reencontrarme conmigo misma. Es como si cada vez que aprendo un nuevo idioma me distanciara de mi antigua yo durante un tiempo, hasta completar la experiencia y volver a ella. Me esfuerzo por unificar estos tres caminos, pero a menudo fracaso: cada mundo me atrae de un modo distinto, hasta el punto de que, a veces, desearía haber aprendido solo uno. Una persona monolingüe puede concentrarse con facilidad en completar sus proyectos, mientras que una bilingüe o trilingüe no siempre lo logra, porque cada nuevo idioma que aprende ocupa espacio en su energía, en su memoria y en su mente. Concentrarse en un solo camino o proyecto se vuelve más difícil y requiere una gran determinación para culminarlo. Sin embargo, por otro lado, sé que saber idiomas es algo profundamente hermoso.
Usted habla tres idiomas: árabe, español e inglés. La última vez que hablamos por teléfono, noté que mezclaba palabras en árabe e inglés. ¿Cómo logra mantener el control de cada idioma siendo trilingüe?
Sí, es cierto. Cuando el inglés entró en mi vida, las cosas se complicaron. Al principio, tras llegar a Estados Unidos, había una barrera entre el idioma y yo. No me gustaba y no intenté desarrollar una buena relación con él, ya que estaba muy ocupada con los proyectos de traducción del español. No permití que se integrara en mi mente ni en mi ser como lo hizo el español, lo que retrasó ligeramente que alcanzara un dominio del inglés al nivel del español. Podría decirse que me vi obligada a aprenderlo, ya que comencé mis estudios y luego empecé a trabajar en la universidad, lo que me puso en contacto constante con él. Hubo una etapa en la que traducía una obra del español al árabe y, al mismo tiempo, tomaba mis clases del semestre de primavera en la universidad. Fue una de las más difíciles, ya que lidiaba con tres idiomas a diario. Sentía mucho estrés y no exagero cuando digo hasta dolor en el cerebro.
Más tarde, aprendí y leí sobre el área de Broca, en el lado izquierdo del cerebro, y sobre su alta actividad en las personas bilingües. A veces me bloqueo cuando quiero hablar en uno de estos idiomas (como pasó durante nuestra conversación), porque mi memoria evoca la palabra en los otros dos, como en una carrera que termina con el ganador siendo el más rápido y quizá el más usado. He leído mucho sobre este tema y he comprendido mejor lo difícil que puede ser para las personas bilingües descifrar y acceder al significado en cada lengua. De hecho, a veces pierdo el control del idioma y me encuentro hablando con frases confusas compuestas por tres idiomas, sobre todo cuando hablo con mis hijas en casa, ya que ellas también los entienden.
¿Qué autores árabes y latinoamericanos han influido en su obra literaria?
El primer libro que leí fue el libro de cuentos indios Kalila y Dimna, en la traducción de Ibn al-Muqaffa‘, que hojeé en la biblioteca de mi padre. Recuerdo su gran tamaño, su cubierta de cuero negro y el texto dorado de la portada. Como toda mi generación, leí a Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani, Elías Khoury, Mamdouh Azzam, Firas al-Sawah, Salim Barakat, al-Jahiz e Ibn Rushd. También leí algunos libros de Lenin que se encontraban en la biblioteca de mi padre. Leí muchos más, aunque ahora no los recuerdo todos.
Entre los escritores latinoamericanos que empecé a leer con frecuencia, con quienes inicié mi trayectoria como traductora al traducir artículos, se encontraban Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Julia de Burgos, Alberto Manguel e Isabel Allende. Además, los escritores que traduje sus obras como Ernesto Sábato, Laura Restrepo, Fernando Arrabal y otros. en estos días leo una novela de la escritora cubana Wendy Guerras, se llama domingo de revolución es muy buena novela.
¿Qué puede contar sobre su experiencia el haber traducido al árabe el libro El escándalo del siglo, de Gabriel García Márquez?
¿Quién no ama a Gabo? Pocos escritores han sido tan queridos como él, y cada encuentro con su obra es un homenaje a su espíritu y grandeza. Así es como abordo todo lo que leo o traduzco de Gabo. Al traducir esta obra, aprendí mucho, ya que este libro es una recopilación de sus ensayos que abarcan el período comprendido entre los años cincuenta y los ochenta, y contiene abundante información sobre esa época.
En aquel entonces, estaba investigando los acontecimientos en Colombia durante los años cincuenta, y la obra me ayudó a reconstruir algunos hilos. A través de ella, aprendí sobre muchos sucesos y figuras políticas y, en consecuencia, sobre la historia de Latinoamérica en aquel momento. Con cada artículo, que sumaban cincuenta, mis conocimientos se ampliaban y se aclaraban lagunas en el mosaico que antes desconocía. Me impulsó a leer más y a ampliar mi horizonte de lectura, completando así un área de esta rica historia latinoamericana que hasta entonces me era ajena. Gracias a esa experiencia también conocí a otros escritores, como el gran Rómulo Gallegos y su obra maestra Doña Bárbara, entre otros. Más tarde, cuando sus herederos lanzaron la serie de Netflix Un año de soledad, vi los episodios poco después de terminar de traducir el libro y escribí un largo artículo al respecto. Casi todo el último año lo he dedicado exclusivamente a Márquez, y esto es lo más hermoso que me puede pasar como traductora: experimentar una inmersión total en la obra de Gabo, ya sea en el texto, en el cine o en la ficción.
¿Qué significa para usted ser miembro de la Asociación Estadounidense de Traductores (ATA), de la sociedad de honor Phi Theta Kappa (PTK) y de la Syrian Writers Association?
De hecho, mi motivación para unirme a la Asociación Americana de Traductores fue la necesidad de pertenencia: sentirme parte de una comunidad de traductores, algo que no había encontrado en el entorno cultural árabe. Me animaron su excelente organización, el gran número de miembros y las oportunidades que ofrece. La asociación otorga certificados reconocidos tras un exigente examen de traducción, disponible en casi todos los idiomas. Además, organiza conferencias que permiten impartir ponencias y conocer a profesionales de todo el mundo, lo que abre amplias perspectivas en el campo de la traducción. En cuanto a Phi Theta Kappa, ingresé gracias a mi excelencia académica en la Universidad de Monroe, tras obtener un alto promedio en mi primer año de estudios en humanidades y ciencias. La sociedad ofrece becas, reconoce a los estudiantes destacados y les brinda orientación en diversas áreas. Fundada en 1918 en Misisipi, es la sociedad de honor oficial de los colegios comunitarios en Estados Unidos. Su objetivo es honrar la excelencia académica, fomentar el liderazgo y el servicio comunitario, además de brindar oportunidades de investigación y becas. A lo largo de su historia, ha formado a miles de líderes que han influido en la política, la investigación y la educación. Ambas sociedades son fundamentales porque me han brindado un verdadero sentido de pertenencia, con beneficios tanto personales como profesionales. Para una estudiante internacional como yo, significan pasar de ser una extraña en una sociedad distinta a integrarme en una comunidad que reconoce y valora la diversidad, abriéndome así las puertas al éxito.
En cuanto a mi afiliación a la Asociación de Escritores Sirios se basó en el encargo de uno de sus fundadores para formar parte del equipo de la Secretaría General y, posteriormente, del Consejo Asesor. La asociación se fundó en Londres en 2012, al comienzo de la revolución siria, como una alternativa democrática a la Unión de Escritores oficial de Damasco. En aquel entonces era una organización prominente, con el escritor Sadiq Jalal Al-Azm como editor jefe, junto con un grupo de reconocidos escritores sirios que siguen comprometidos con la publicación de la revista tras la caída del régimen, a pesar de que su orientación se ha vuelto más literaria que política.
Creo que, en algún momento, tenemos esa necesidad de formar parte de alguna institución o asociación, pero, para mí, estas son afiliaciones temporales que cambiarán con el tiempo.
Tras cinco décadas de dictadura, en 2025 Siria dio la bienvenida a un nuevo presidente, Ahmed al-Charaa. ¿Cómo evalúa usted este cambio con la nueva administración? Además, ¿cuál es la situación social, económica y política actual en Siria bajo el gobierno de al-Charaa?
Qué difícil es escribir sobre Siria hoy. Es como intentar describir una herida abierta. ¿Cómo hacerlo? Esa imagen se aplicaba a la Siria de Asad, pero la Siria post-Asad es decir, la Siria bajo el gobierno de al-Charaa (Al-Golani) se ha gangrenado. Es, a mi juicio, la descripción más precisa de la situación actual. Siria sufrió enormemente durante el gobierno de Asad, y cuando cayó, los sirios de todo el mundo lo celebramos, tanto en la diáspora como en los países de refugio. Sin embargo, aquella caída estuvo envuelta en un halo de misterio, por la sorprendente forma en que ocurrió: la desaparición de Asad y la retirada repentina de sus soldados. Todo indica que hubo algún tipo de acuerdo para que lo sucedido se desarrollara de ese modo. Ocho meses después, Siria no ha experimentado ningún cambio positivo real. Es cierto que la maquinaria represiva de Asad se detuvo, pero tristemente fue reemplazada por otra aún más distorsionada y extendida, basada en la exclusión religiosa y sectaria. No existe un horizonte confiable con el gobierno interino, que actúa como si fuera permanente, mientras su presidente ha modificado deliberadamente la constitución para otorgarse más poder.
Un reciente informe de la ONU publicado el mes pasado sobre los ataques contra la comunidad alauita en la zona costera, en marzo de este año, reveló que las fuerzas del gobierno sirio cometieron crímenes atroces contra civiles, justificándolos con el pretexto de que eran remanentes del antiguo régimen. Sin embargo, la realidad es mucho más grave: lo que expuso el informe, corroborado por los testimonios de los sobrevivientes, muestra grabes ataques y ejecuciones contra civiles que constituyen crímenes de guerra.
¿Podría hablarnos sobre la situación actual de la guerra en Siria, especialmente en relación con la comunidad drusa, y cómo esta crisis afecta la vida de los civiles?
Esperaba, como todos los sirios de todas las corrientes, que tuviéramos un auténtico período de transición con elecciones libres y justas, catorce años después del estallido de la revolución. Sin embargo, no fue así. El gobierno actual no ha sabido adaptarse a la diversidad sectaria de Siria y, además, arrebató la revolución a sus propios impulsores. Hoy lo que ocurre es la monopolización gubernamental de la constitución y de la vida en general. El 14 de julio, miembros del Servicio General de Seguridad, el Ministerio de Defensa y otros grupos, incluidas tribus beduinas, perpetraron un ataque aterrador contra aldeas drusas de la gobernación de Sweida. Fue un asalto coordinado y planificado, con el ejército presente y equipado con tanques y artillería pesada. El pretexto fue desarmar a una facción vinculada al jeque druso al-Hajari, quien desconfiaba de las intenciones del gobierno interino tras los sucesos costeros. Al-Hajari rechazó que Sweida fuera tratada como una minoría y exigía elecciones y un estado laico que respetara la diversidad y garantizara los derechos de ciudadanía, algo que el gobierno consideró un desafío. Las fuerzas comenzaron bombardeando aldeas cercanas a la frontera con Daraa, luego lanzaron una invasión terrestre nocturna. Pero no se dirigían a combatir a esa facción: entraban casa por casa, matando a quienes encontraban, saqueando a los residentes, despojándolos de joyas, teléfonos y dinero, y después incendiando sus hogares. Humillaban a las familias y se recreaban en el asesinato. Muchos huyeron antes de que las fuerzas llegaran a sus pueblos; quienes no pudieron, fueron alcanzados en sus refugios. Hasta el momento, 36 aldeas han sido despobladas, sus habitantes asesinados y sus casas quemadas,entre ellas estaba la de mis padres, en la aldea de Al-Mazra’a, al oeste de Sweida.
Mi madre escapó por poco de una masacre en el barrio donde se había refugiado, en la ciudad, en la casa de un familiar, el día en que las fuerzas del Servicio General de Seguridad irrumpieron en la casa de huéspedes de los Radwan —una familia conocida en Sweida— y asesinaron a todos los presentes.
Ese día, mi madre, mi hermano y su esposa —también de la familia Radwan— tuvieron apenas unos minutos para huir del barrio antes de la llegada de las tropas. Buscaron refugio en la casa de unos familiares cerca del hospital, donde pasaron una noche de terror tratando de escapar de los soldados asesinos, quienes también atacaron salvajemente el hospital y las áreas cercanas. A la mañana siguiente lograron huir a otra ciudad, y para llegar hasta allí tuvieron que recorrer largas distancias a pie.
Todavía recuerdo la voz entrecortada de mi hermano aquel día por teléfono: «Quizás tengamos que huir a las montañas, a una zona incomunicada, si siguen avanzando». Lo que más me duele ahora es que ellos nunca me lo contaron. Todo lo que me llegaba de ellos, cuando podían comunicarse por internet, era un texto muy corto: «Todavía estamos bien», hasta el día en que les pedí que lo escribieran para presentarlo como una evidencia formal.
Hoy, en la primera semana de octubre, mi madre sigue desplazada; es la primera vez, en sus setenta años, que abandona su hogar para salvar la vida. Permanece firme, pero siempre repite: «Besaré la tierra de mi casa cuando regrese. Besaré los árboles y las piedras. Allí están nuestros recuerdos, tus recuerdos, tu infancia». Ella no sabe cuántas veces he llorado desde que se vio obligada a marcharse. Cada vez que imagino la casa en llamas siento que la nostalgia me consume. La biblioteca en el recibidor; las fotos de mi padre y de mi hermana fallecida; mi propia foto a los diecisiete años colgada por mi madre en la biblioteca; la caja con papeles viejos y las imágenes en blanco y negro de mi padre en su juventud (tomaba selfis décadas antes de que existieran). Las reuniones matutinas en la terraza, el sabor de higos y uvas frescas al amanecer, nuestras voces atrapadas entre las paredes, nuestras risas y secretos… ¿Cómo olvidar que todo aquello se perdió entre las llamas?
Aquellos monstruos entraron con la lógica del genocidio. Cortaron el internet en toda la provincia y ni siquiera el hospital se salvó: ejecutaron a pacientes y asesinaron a personal médico. Mi primo, que estaba de guardia en el laboratorio esa noche, huyó bajo el fuego de la artillería hasta la casa de nuestra prima, cercana al hospital.
Hoy solo deseo que mi familia y toda la gente de Sweida puedan regresar a sus hogares, porque sus vidas están paralizadas desde aquel día. Muchos han perdido familiares; otros ya no tienen sustento ni parientes a los que acudir. El asedio impuesto por el Estado desde el primer día persiste: la carretera a Damasco fue cerrada, se prohibió la entrada de alimentos y estalló una crisis de agua al paralizarse los pozos por la falta de combustible. Luego vino la escasez de pan y el alza desorbitada de precios. El gobierno no se detuvo en la masacre, sino que extendió el asedio a todos los aspectos de la vida. Los más vulnerables, los enfermos de cáncer comenzaron a suplicar ayuda porque no podían viajar a la capital para recibir tratamiento y las dosis en Sweida se agotaron.
Este crimen de Estado contra el pueblo de Sweida fue ignorado en el resto de Siria. No se organizó ni una sola manifestación de condena. El miedo ha vuelto a apoderarse de la gente, y lo ocurrido destruyó cualquier esperanza que la transición pudiera haber ofrecido.
Un informe de Amnistía Internacional reveló la magnitud de las violaciones cometidas en el ataque de las fuerzas de seguridad pública, llevado a cabo con conocimiento y bajo la dirección del gobierno, contra la ciudad de Sweida y sus aldeas.
Traducir poesía es una tarea que no todos los traductores pueden o desean asumir. Para comenzar, ¿qué poetas sirios contemporáneos recomendaría a los lectores hispanohablantes?
No pretendo haber leído a todos los poetas sirios contemporáneos ni me considero la voz autorizada para juzgar su calidad. Para mí, buena poesía es todo aquello que logra estremecerme como lectora, sin importar su forma o género. He leído a Pablo Neruda, Julia de Burgos y Rafael Cadenas con el mismo entusiasmo con que me he sumergido en los versos de Mahmoud Darwish, Unsi al-Hajj y Amal Dunqul.
Para mí, la poesía es un ritual íntimo, y nunca imaginé que cometería la locura de traducirla. Sin embargo, lo hice de manera espontánea, sin ningún plan previo. En cualquier libro de poesía que tenía, solía traducir en letra pequeña los poemas que me gustaban: si estaban en árabe, los traducía al español, y viceversa. Así empecé a traducir poemas que me gustaban de algunos poetas sirios.
No les ocultaré que me sentía aterrada y, a menudo, me detenía para reprochármelo, porque traducir poesía es una tarea extremadamente difícil. Un poema nunca puede traducirse sin perder algo de su esencia, pues la poesía es más un sentimiento que un lenguaje. Aun así, continué, quizá porque me atrae enfrentar lo difícil y desafiante, pero también porque sentí que era un deber moral: habría sido egoísta quedarme con esos poemas sin traducirlos, cuando tan pocos poetas sirios han sido vertidos al español.
Con el tiempo, recibí numerosos mensajes de lectores hispanohablantes que expresaban su gusto y admiración tanto por mi trabajo como por la poesía siria, y fueron ellos quienes me dieron el verdadero motivo para seguir adelante. Hoy, tengo lectores en varios países de América Latina, y eso me confirma que la poesía también construye puentes invisibles entre mundos distantes.
Comencé a publicar mis traducciones en la revista mejicana circulodepoesía, que me abrió las puertas gracias al apoyo del poeta sirio Akram Alkatrib y de los poetas mexicanos Álvaro Solis y Alí Calderón. Allí publiqué traducciones de poemas de Riyad al-Salih al-Hussein, un poeta cuya dulzura deja una huella imborrable tras la lectura. Luego siguieron textos de Muhammad al-Maghut, Sanía Saleh, Monzer Masri, Akram Alkatrib, Tammam H Hunaydi, Khalaf Ali AlKhalaf y Faraj Bayrakdar.
Tengo aún una lista más amplia de poetas pendientes, pero como traductora literaria de profesión, traducir poesía es para mí un ejercicio de placer y renovación que practico en los intervalos: esos momentos de respiro entre un libro recién concluido y otro que estoy a punto de emprender.
El entrevistador es escritor, poeta y columnista nicaragüense.
Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es
![]()