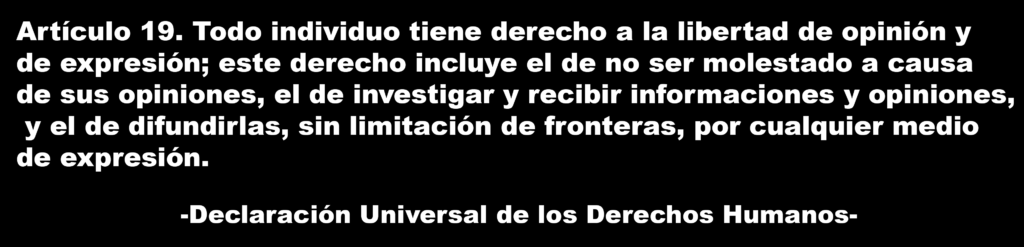Por Manuel Torres Calderón
Periodista
Mis expectativas de los resultados del proceso en Nueva York a Juan Orlando Hernández son bajas. Creo que para purificación de la justicia de Estados Unidos el tribunal lo declarará culpable, pero, más allá de la catarsis popular y las declaraciones previsibles, sus repercusiones no tocarán fondo en Honduras.
Como en tantas extradiciones y procesos judiciales similares, la carga de la prueba acusatoria recae en la exclusiva responsabilidad de la Fiscalía norteamericana, mientras que en los pasillos del sistema penal y judicial de Honduras se guarda mutismo y no se investiga cómo fue posible un eslabón tan alto entre el crimen organizado y el Estado.
¿Qué autoridad o comisión se hará cargo de hacer una exhaustiva revisión histórica de lo ocurrido, indagando normas, medios y procedimientos legales e ilegales que lo explican? Por el momento, ninguna. La tendencia visible más bien es a ocultar, no a revelar.
Así como en Estados Unidos la Fiscalía invoca la figura de “documentos clasificados” para impedir que trasciendan ciertos detalles de la relación entre su gobierno y Juan Orlando, en Honduras es previsible que el juicio califique ya como de “seguridad nacional” y se trate de reducir al máximo su impacto interno.
Ese enfoque retoma la idea de que la seguridad del Estado garantiza la seguridad de la sociedad, y no al revés. El mismo concepto que trae a la memoria la vieja doctrina de la seguridad nacional que tanta violación a los derechos humanos provocó en los años 80 del siglo pasado.
Como hondureños aún podemos soñar que a partir de este juicio se puedan sentar las bases para fortalecer la credibilidad e independencia de la justicia, pero, la verdad, estamos muy lejos de que algo así acontezca. Las razones del pesimismo están sobre la mesa: en Nueva York se juzga a un hombre, no a un sistema. Él podrá ir a prisión, pero las condiciones que lo posibilitaron seguirán intactas.
El punto es que Juan Orlando no es un parto casual o accidental de la historia, sino consecuencia lógica de la ausencia de un Estado de Derecho en el cual se rindan cuentas. Su ascenso y caída refleja, además, la magnitud de la impunidad de los políticos tradicionales. Son ellos, que se relevan unos a otros como dinastía corrupta, los primeros responsables de pervertir el retorno al orden constitucional iniciado en 1982.
Desde esa perspectiva, el juicio de Nueva York corre el riesgo de que en lugar de sentar un precedente positivo sea negativo puesto que al mantener intactas las condiciones institucionales internas que lo generaron, deja abierta la puerta para que otros cometan acciones similares en el presente o en el futuro.
Visto así el juicio, una eventual sentencia, por muy severa que sea, no será disuasiva para quienes rechazan aprender la lección. ¿Quién sacará de la cabeza de nuestros políticos el convencimiento que, teniendo en sus manos las llaves de la corrupción e impunidad, el incentivo a delinquir sigue siendo más fuerte que el temor al castigo?
![]()
![]()